Se conoce como la Patria Boba al período de la
historia de Colombia comprendido entre las declaraciones de independencia de
1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la reconquista
española. Este período fue caracterizado por la inestabilidad política y varias
guerras regionales y civiles en una nación en formación.
Durante
este periodo de cinco años, cada provincia proclama sus autoridades, cada aldea
tiene su Junta independiente y soberana, la palabra federalismo se convierte en
la soberbia doctrina de la impotencia. Las derrotas iníciales de Bolívar, el
conservatismo oligárquico del Perú virreinal y la política centralista de
Buenos Aires en el Sur, que engendra la segregación y el separatismo de las
provincias del Río de la Plata, ofrecen un mismo espectáculo de división y
caos. Por el contrario, desde el comienzo de su acción el Libertador expresa en
sus proclamas y en su correspondencia una idea de unidad latinoamericana.
Consecuentemente con sus
éxitos militares, Bolívar comienza a llevar a la práctica sus grandiosos
proyectos unificadores. Era una doctrina común en Hispanoamérica, desde los
precursores. La Junta de Chile se dirigía en 1810 al gobierno de Buenos Aires
planteando la necesidad de establecer un Plan o Congreso para "la defensa
general". En Caracas, en abril de 1810, la primera Junta, reclamaba la
"obra magna de la confederación de todos los pueblos españoles de
América". Juan Egaña, chileno, diseñaba en la primera década
revolucionaria un Plan cuyo primer capítulo establecía la formación de "el
Gran Estado de la América Meridional de los Reinos de Buenos Aires, Chile y
Perú y su nombre será el de Dieta Soberana de Sud América". En el Alto
Perú, Castelli, uno de los revolucionarios, propone la formación de una solo
familia conformada por toda América del Sur y que se igualaría en poder a las
más respetadas o temidas naciones del mundo antiguo.


La primera Junta, encabezada en 1811 por Fulgencio Yegros proponía la Confederación del Paraguay con las demás provincias de América de un mismo origen y principalmente con las que comprendían la demarcación del antiguo Virreynato Todos los Jefes revolucionarios, de un extremo a otro de la Nación latinoamericana, proclamarán su condición de "americanos", pero es Bolívar quien expresa más categóricamente la conciencia nacional común. Bolívar tenía la convicción de que la independencia había sido prematura, precipitada por la invasión napoleónica. Era obvio que la Independencia de las colonias americanas, con su debilidad económica y social podía y debía ser presa de la disolución interior y la dependencia económica de algún gran poder mundial, en este caso, Gran Bretaña.
Al darse la derrota de los franceses en Europa, Fernando VII regresa al trono español queriendo ostentar nuevamente el poder sobre las colonias que no están dispuestas negociar su libertad. Se inicia entonces la Reconquista. Pablo Morillo sitia a Cartagena, asciende a Santa Fé, vence a los patriotas y reinstaura el Virreinato en 1816. Vienen la cárcel o el fusilamiento de los líderes granadinos y el exilio de Bolívar en Jamaica. Mientras Santander reorganiza en los llanos de Casanare un nuevo ejército y Páez combate en el Apure, Bolívar obtiene ayuda del régimen independiente de Haití para embarcarse de regreso, pero fracasa. Luego, con apoyo de los ingleses en armas y tropas reinicia la guerra en el Orinoco en 1817, unificando alrededor suyo el mando. Deja a Páez en Venezuela y en compañía de Santander enfrenta a Barreiro, lugarteniente de Morillo, a quien derrota en Boyacá en Agosto de 1819.
LA RECONQUISTA
A la fase del movimiento de las Juntas Americanas y
la conformación de los primeros gobiernos, llamados en el Nuevo Reino de
Granada la Primera República Granadina o Patria Boba, sucedió una etapa de
reacción realista o reconquista española entre 1816 y 1819.
Hacia 1814, tras el regreso de Fernando VII al
trono español, se organizó el ejército para la campaña de reconquista del
territorio neogranadino. Estaba formado por un total de 10.000 soldados y 291
jefes bajo las órdenes del mariscal Pablo Morillo, quien se había hecho militar.
Esta tropa fue, junto con el batallón enviado a Veracruz en 1811, la única que
España envió a sus colonias durante todo el proceso de independencia.
El año 1814, que presidió a la invasión de Morillo,
fue uno de los más nefastos para la causa de la libertad. En Venezuela, donde
existía una honda división entre esclavos, negros libres y mulatos y una
minoría de blancos, los realistas, defensores del dominio español, lograron
atraer para su causa sectores de origen negro. José Tomás Boves, un español
acriollado en los llanos, aglutinó una fuerza
llanera de hombres de color y los lanzó contra la
república que había instalado Simón Bolívar en Caracas.
Ante la imposibilidad de aplastar la fuerza
realista y una victoria de Boves en la Puerta el 3 de febrero de 1914, motivó a
Bolívar a emprender una empresa de represión contra los realistas, que logró
contenerlos por espacio de tres meses. En junio del mismo año, Boves obtiene
una nueva victoria en la Puerta y, al mes siguiente tomó Valencia.
Bolívar tiene que evacuar Caracas y dos días
después la ciudad cayó en manos de los realistas y el 16 de julio entró en ella
el temible Boves, quien persiguió a los patriotas durante su marcha hacia el
este. Bolívar, traicionado por algunos de sus compañeros, fue destituido de su
mando como presidente y debió abandonar su patria el 8 de septiembre,
embarcándose hacia Cartagena.

Cuando llegaron a Santa Marta, el levantamiento de
los realistas quedó en permanente estado de guerra contra Cartagena. En el sur,
las tropas realistas del brigadier Sámano avanzaron desde Pasto sobre Popayán,
se apoderaron de Cali y Buga, amenazando con seguir hacia Santa Fe de Bogotá.
El presidente de Cundinamarca, Antonio Nariño, comprendió el peligro y organizó
un ejército para detener a Sámano. En enero de 1814 tomó Popayán, donde se
detuvo dos meses, y en marzo se movilizó hacia Pasto. El 10 de mayo atacó Pasto
y fue derrotado. El ejército cundinamarqués se dispersó por los alrededores y
Nariño fue encontrado en las montañas por un soldado que lo entregó al
brigadier Aymerich.
El jefe realista lo encarceló y posteriormente, fue
enviado a la Península, y en ausencia de Nariño, Cundinamarca cayó bajo la
dictadura de Manuel Bernardo Álvarez, investido en sus poderes por el mismo
Colegio Electoral ante el desastre de la campaña del sur.
A finales de septiembre de 1814 llegó a Cartagena
Bolívar, tras el desastre de Venezuela. Se dirigió a Tunja, donde fue recibido
por Camilo Torres, presidente del Congreso. Inmediatamente se le concedió mando
de tropa y se le dio la misión de someter Cundinamarca. Con el apoyo de 2.800
hombres penetró en la provincia rebelde y finalmente sitió y asaltó Santa Fe de
Bogotá, que capituló el 12 de diciembre del mismo año. El Colegio Federal
nombró gobernador interino de Cundinamarca a José Miguel Pey e invitó al
Congreso Federal a instalarse en la capital, lo que hizo en enero siguiente.
Bolívar recibió entonces la comisión de liberar
Santa Marta. Se dirigió a la costa y pidió ayuda militar a Cartagena, que se la
negó. Irritado por la falta de colaboración, puso sitio a la plaza patriótica
durante un mes. Lo levantó cuando tuvo noticias de la llegada del ejército
expedicionario de Morillo a Venezuela. Hizo entonces renuncia al mando y
celebró un convenio de paz, embarcándose para Jamaica el 8 de mayo de 1815.
Mientras tanto, el ejercito expedicionario que
había salido de Cádiz el 17 de febrero de 1815, llegó a Margarita el 17 de
abril. El jefe patriota Arismendi entregó la isla y fue perdonado por haberse
alzado contra el rey. Tras tocar Cumaná, entro en Caracas, donde dio varias
disposiciones militares que hicieron presagiar el fin del orden civil. Creó un
Consejo de Guerra permanente contra los revolucionarios, sustituyó la Audiencia
por un Tribunal de Apelaciones, erigió una Junta de Secuestros para confiscar
los bienes de los patriotas que se habían comprometido en la lucha contra
España, exigió un empréstito forzoso de 200.000 pesos y, finalmente, dio una
proclama a los neogranadinos anunciándoles que sus tropas venían a restablecer
el orden y la paz y no a verter sangre.
El ejército expedicionario de Morillo desembarcó en
Cartagena el 20 de agosto y puso sitio a la plaza durante más de cien días. Se
rindió el 5 de diciembre de 1815. Era la primera vez que alguien lograba tomar
dicha ciudad desde que fuera fortificada a comienzos del siglo XVII.
La represión española fue muy dura. Unos 400 cartageneros
fueron fusilados y otros fueron procesados por el Consejo de Guerra permanente.
Morillo dejó 3.000 hombres en la ciudad a las órdenes del nuevo virrey y
dividió el resto de su ejército en cuatro columnas para ocupar el territorio
neogranadino: una hacia Ocaña y El Socorro, otra hacia el Chocó, la tercera a
Antioquia y la cuarta por el Magdalena con dirección a Bogotá. Las tropas de la
Confederación fueron derrotadas y Camilo Torres renunció, nombrándose
presidente a Fernández Madrid para que hiciera la capitulación. Los restos del
ejército patriota huyeron hacia los Llanos o hacia el sur y Santa Fe capituló
ante la batalla de la Cuchilla del Tambo (30 de junio), donde el coronel
realista Sámano venció la fuerza que dirigía el nuevo presidente de la
Confederación, Liborio Mejía a quien Madrid había traspasado el cargo. La
Patria Boba había dejado de existir.
La represión española en Bogotá fue sangrienta. El
Tribunal de Purificación creado por Morillo estimó a numerosos patriotas que
fueron fusilados, como Antonio de Villavicencio, Miguel Pombo, Camilo Torres,
Francisco José de Caldas, Liborio Mejía, etc. En Bogotá quedó Sámano como
gobernador y Morillo se movilizó hacia Venezuela.
Pablo Morillo 1775-1837

José Tomás Boves 1782-1814
Campaña libertadora: ¿Quién fue Sucre?
Antonio José de Sucre
Militar y político venezolano, prócer de la
independencia hispanoamericana. Tempranamente adherido a la causa emancipadora,
la figura de Sucre empezó a cobrar protagonismo cuando, a partir de 1819, se
convirtió en uno de los principales lugartenientes de Simón Bolívar, entre los
que sobresalió por su pericia estratégica y su inquebrantable lealtad.
Dirigió entre 1821 y 1822 la campaña que
incorporó a la Gran Colombia el actual Ecuador.
La campaña libertadora de la Nueva Granada
emprendida por Simón Bolívar en 1819, pretendía liberar estos territorios del
dominio de los ejércitos españoles y preparar el terreno para la creación de la
República de Colombia. Durante los setenta y siete días que duró la contienda,
se ejecutaron diversas batallas como la batalla de Paya, la de Tópaga, la
batalla del Pantano de Vargas y la de Boyacá. Este mapa traza los itinerarios
de la campaña libertadora seguidos por las tropas del ejército libertador y
realista, presenta algunas características de relieve, hidrografía y la
longitud con respecto al meridiano de Bogotá. Perteneciente al archivo del
historiador y el antropólogo Guillermo y Gregorio Hernández de Alba.
El
movimiento independentista de 1810 a 1819 liberó de la denominación colonial de
España con Colombia con el apoyo estratégico-militar de Simón Bolívar y las
fuerzas patriotas. En esos años se vivió una auténtica revolución violenta,
donde fueron ejecutados grandes dirigentes.
Simón
Bolívar empieza a formar un nuevo ejército en Venezuela para regresar a Nueva
Granada, y en 1819 Bolívar inicia desde Mantecal, la marcha libertadora de
Nueva Granada, donde culmina esta gran hazaña en Bogotá dándole la libertad a
Nueva Granad.
La
campaña libertadora de Nueva Granada emprendida por Simón Bolívar se inicio en
1819, para liberar a la Nueva Granada (Colombia) del dominio español.
En
1819 José María Barreiro era quien se encontraba al mando de las tropas
realistas en Nueva Granada, por su parte Bolívar quien comandaba la tropa
realista, cruzo los Andes a la cabeza de un ejército, para enfrentarse al
coronel Barreiro.
El
27 de junio de 1819 los patriotas bajo el mando de bolívar se enfrentan a las
fuerzas realistas, esta fue la primera batalla libertadora. Los patriotas
ganaron la batalla otorgándolo la libertada al pueblo de Paya.
El
11 de julio de 1819, Simón Bolívar ordeno a su ejército a tomar la población de
Gámeza para evitar el avance de las fuerzas realistas. Esta fue una batalla muy
reñida donde ambos bandos tuvieron bajas y grandes pérdidas.
El
25 de julio de 1819, el ejercito patriota enfrento a los españoles logrando
vencerlos, el ejército venezolano-Granadino al mando de Simón Bolívar
derrotaron a los españoles quienes regresaron a Paipa y a Molinos de Banza.
El
7 de agosto de 1819, se llevo a cabo el combate que consagró la independencia
de la Nueva Granada. La victoria de la batalla de Boyacá fue la derrota
definitiva del ejército español. El coronel Barreiro fue capturado y
posteriormente ejecutado, al enterarse el virrey Juan de Sámano de la derrota
de los realistas, escapó a tiempo a Cartagena de Indias.
El
10 de agosto de 1819 el libertador Simón Bolívar entra triunfalmente a Bogotá.
Esta batalla abrió paso para que se llevaran a cabo las campañas libertadoras
de Venezuela, Quito, Perú y alto Perú.
CONSTITUCIONES
De 1809 a 1830 el país estuvo signado por una innegable
indefinición constitucional, lo cual se puede comprobar al ver que, en 1811,
fue expedida la Constitución del Estado Libre del Socorro; en 1811 la
Constitución de la Provincia de Cundinamarca; y que, en total, hasta 1830, surgieron ocho constituciones de
distintos departamentos como Tunja, Cartagena, Mariquita, Neiva y Antioquia.
En 1830 nace una nueva Constitución, pero esta resulta casi
inservible al producirse, a menos de cuatro meses de expedida, la separación de
Venezuela y Ecuador.
De 1830 a 1886 Colombia contó
con seis constituciones:
1832: Bajo un régimen presidencialista, el Congreso nombra
como Presidente a Francisco de Paula Santander y como Vicepresidente a Ignacio
de Marqués. Se le otorgo un mayor poder y representación a las provincias,
mientras que el nombre que recibió el país fue el de Estado de Nueva Granada,
nombre que conservo hasta la expedición de la Constitución de 1853.
1843: En plena guerra civil fue elegido presidente de
Colombia Pedro Alcántara Herrán, quien después de concluida la guerra elaboró
una nueva Constitución en la que se fortaleció el poder del Presidente con el
fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional, se hizo una
intensa reforma educativa y el conservatismo impuso su autoritarismo y
centralismo en todo el territorio nacional.

Segunda mitad del
Siglo XIX
1853: Constitución liberal en la que se le dio inicio al
federalismo. En ella se elimino la esclavitud, se extendió el sufragio a todos
los hombres, se impuso el voto popular directo, hubo una separación entre la
Iglesia y el Estado y la libertad administrativa fue un hecho.
1858: El conservador Mariano Ospina Rodríguez sancionó una
nueva Constitución; con ella el país se llamó Confederación Granadina y se
legalizó el sistema federalista que se venía imponiendo en el país, con lo cual
cada Estado era libre de imponer sus propias leyes y elegir su Presidente, de
modo tal que el Estado central intervenía solo en problemas de orden publico,
legislación penal, moneda y relaciones exteriores
1863: En este año se llevo a cabo la Convención de Rionegro,
en la cual se elaboró una nueva Constitución que hizo un gran hincapié en el
sistema federal. El nombre de Confederación Granadina fue cambiado por el de
Estados Unidos de Colombia; en esta Constitución cada Estado podía elaborar su
propia constitución, cada Estado podía tener su propio ejercito y el mandato
presidencial quedó reducido a dos años, lo cual hizo que el poder legislativo
pasara a tener mayor poder que el ejecutivo.
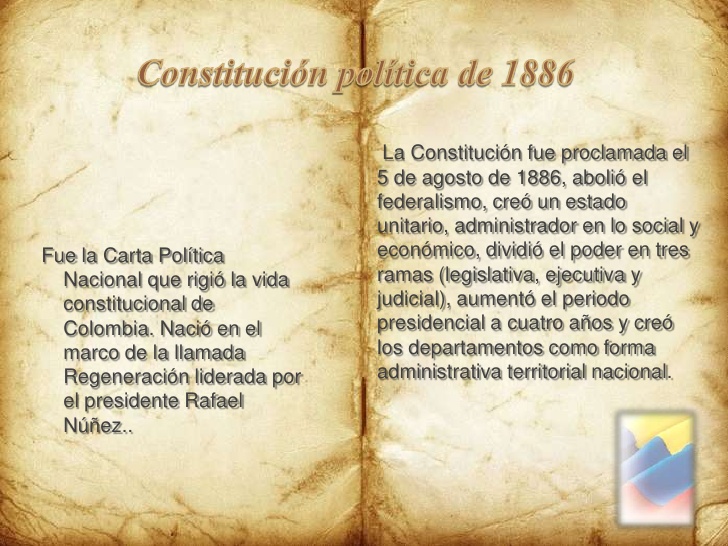
En 1886 se redactó la constitución que mayor continuidad ha
tenido en el país, la cual fue impulsada por el movimiento de la Regeneración
Conservadora, movimiento que era presidido por el Presidente Rafael Núñez,
quien hizo un llamado a todos los Estados para que enviasen dos delegatarios al
Consejo Nacional de Delegatarios para, así, elaborar los doscientos diez
artículos con que contaría esta nueva Constitución. Los principales puntos de
la nueva Constitución fueron:
* Los Estados Unidos de Colombia y su sistema federal son
transformados en la República de Colombia,.
- El periodo presidencial se extendió a seis años.
- La Constitución y sus leyes se aplican a todos los
Departamentos sin excepción.
- El ejercito nacional se fortalece y centraliza.
- La religión católica se convierte en un elemento esencial
en el Estado, encargándosela de velar por la educación en el país.
Siglo XX
En 1990, gracias a la iniciativa de jóvenes universitarios,
la ANC (Asamblea Nacional Constituyente) hizo posible que se redactase la
constitución de 1991. La ANC contó con setenta miembros, de los cuales
diecinueve hacían parte de la Alianza democrática M-19, nueve del Partido
Conservador y nueve del Partido Liberal.
La nueva Constitución
de Colombia es la más extensa y desarrollada de América; contiene un preámbulo,
trece títulos, trescientos ochenta artículos y cincuenta y nueve disposiciones
transitorias. En ella se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho.
La República Conservadora Texto de Jorge Orlando Melo sobre
la situación colombiana hacia 1880; sobre la guerra, la paz y las
Constituciones; sobre la expansión de la economía cafetera, la danza de los
millones y el fin del régimen conservador.
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones
colombianas y sus reformas Constitución Política de los Estados Unidos de
Colombia (1863).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones
colombianas y sus reformas Constitución Política para la Confederación
Granadina (1858).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones
colombianas y sus reformas Constitución Política de la República de la Nueva
Granada (1843).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas
y sus reformas Constitución Política del Estado de la Nueva Granada (1832).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones
colombianas y sus reformas Constitución Política de la República de Colombia
(1830).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones
colombianas y sus reformas Constitución Política de la República de Colombia
(1821).
La constitución de 1886: un acuerdo sobre lo fundamental
Texto de Gabriel Melo Guevara que trata sobre la unidad del Estado y la nación
en torno a la Constitución del 86.
Estado y pueblos indígenas en el siglo XX. La política
indigenista entre 1886 y 1991 Artículo de Roberto Pineda Camacho sobre los
cambios políticos que trajeron las diferentes Constituciones a los pueblos
indígenas. Aparecido en la revista Credencial historia, núm. 146.
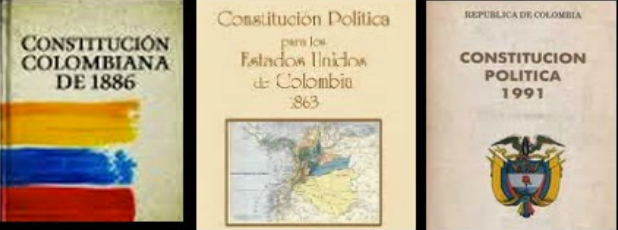
LA CONSTITUCIÓN ACTUAL
La combinación de una angustia por un colapso
institucional y las esperanzas por volver más incluyente el Estado llevaron a
un movimiento estudiantil a proponer en la elecciones legislativas de 1990 la
conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. La "Séptima
Papeleta", nombre con que se conoció tanto el movimiento como la reforma
en sí, fue votada por más del 50 por ciento de los electores.
Conforme a la decisión popular, el presidente de
entonces, César Gaviria, convocó en diciembre a elecciones populares para
elegir los miembros de la Asamblea. En ella quedó representada una buena parte
de las fuerzas políticas y sociales del país. Por ejemplo, los ex miembros del
M-19 obtuvieron varias sillas, así como los indígenas y los
afrocolombianos. Esto significó que la Constitución iba a ser redactada
por distintos sectores sociales colombianos, algo que había sido impensable e
imposible a lo largo de la historia constitucional del país. Finalmente, la
Constitución fue promulgada el 4 de julio de 1991.
Guerras civiles:
LA
PATRIA BOBA
La
lucha por la autonomía ante el poder colonial se transformó en la proclamación
de la independencia absoluta de España. De 1810 a 1816, las rencillas entre
criollos, y el descuido ante los españoles, le valió el nombre a este período
de Patria Boba.
Periodo
comprendido entre 1810 a 1816 caracterizado por grandes conflictos intensos que
surgieron por opiniones encontradas acerca de la forma de organizar el nuevo
gobierno, las constantes peleas entre los federalistas y centralistas dio
origen a este periodo inestable, entre los cuales se encontraba Camilo Torres
entre los federalistas. Durante seis años, el antiguo Reino de Nueva Granada
(actual Colombia), vive una era que la historia conoce con el nombre de la
"Patria Boba". Cada provincia proclama sus autoridades, cada aldea
tiene su Junta independiente y soberana, la palabra federalismo se convierte en
la soberbia doctrina de la impotencia.
GUERRA
CIVIL DE 1.830 - 1.831
La
difícil situación ante la disolución de la Gran Colombia y el florecimiento de
particularismos regionalistas, llevó a que la figura de Rafael Urdaneta se
asociase a la de un representante del militarismo venezolano. Por esta razón,
la oposición, conformada por los que apoyaban al vicepresidente Domingo
Caicedo, enfrentó a quienes defendían la dictadura de Rafael Urdaneta. Tras la
muerte de Simón Bolívar, el gobierno de Rafael Urdaneta desmoronase y la
defección de Posada Gutiérrez más el avance de las fuerzas caucanas de José
María Obando llevaron a la derrota al régimen dictatorial, conformándose así la
Junta de Apuloque.
Protagonistas:
El presidente Rafael Urdaneta y los rebeldes en contra de su figura como
presidente.

GUERRA
DE LOS SUPREMOS
Tuvo
su origen en San Juan de Pasto, el 30 de junio de 1839, cuando varios
sacerdotes que se oponían a la orden del Congreso de disolver los conventos con
menos de ocho frailes, pese a que esta orden contaba con el apoyo del arzobispo
de Bogotá. El alzamiento, aunque fue sofocado temporalmente dos meses después,
en la Batalla de Buesaco, se recrudeció cuando varios caudillos regionales que
pretendían reivindicaciones políticas y económicas, se alzaron contra el
gobierno central. En julio de 1840, al poco tiempo de haber aceptado José María
Obando someterse al gobierno de José Ignacio de Márquez para ser juzgado por el
asesinato de Antonio José de Sucre en 1828, escapóse de la cárcel e inició un
alzamiento tras alegar falta de garantías procesales. La rebelión de este
caudillo, máximo jefe del partido santanderista, fue aprovechada por otros
dirigentes antigobiernistas para generalizar la guerra.
Estos
caudillos fueron: Reyes Patria en Tunja, Juan A. Gutiérrez en Cartagena de
Indias, Salvador Córdoba en Antioquia, José María Vesga en Mariquita (Tolima),
Manuel González en El Socorro, y Francisco Carmona en Santa Marta. Cada uno se
denominaba Comandante Supremo de su propio ejército, de ahí el nombre de
"Guerra de los Supremos".
La
guerra, que principalmente buscaba reubicar a los generales santanderistas en
la distribución del poder, no contó con una dirección única, lo que permitió su
derrota en 1841.
GUERRA
CIVIL DE 1.851
La
iniciaron terratenientes conservadores caucanos opuestos a las reformas
liberales de mitad del siglo XIX. En mayo de 1851 los rebeldes se pronunciaron
en Patía y Timbío; Vino luego el intento de toma de San Juan de Pasto por Julio
Arboleda y su posterior derrota. Otros levantamientos sucedieron en Antioquia,
Sogamoso, Mariquita, Guatavita y El Guamo. El gobierno liberal, en rápida
campaña, derrotó la insurrección el mismo año.
Protagonistas:
José Hilario López jefe liberal, y la oposición conservadora.
Razón
de la guerra: La guerra se constituyó como un levantamiento conservador, dentro
de un grupo de entre los que se encontraban especialmente propietarios de mano
de obra esclava de departamentos como el de Cauca, Antioquia, Chocó y
Barbacoas. Este fue un movimiento reaccionario en contra de las medidas
liberales que proponían una reforma agraria en la que se encontraba incluso, la
abolición de la esclavitud como una de sus medidas.
Otros
datos: Muchas de las medidas aquí adoptas contra la esclavitud ya habían sido
promulgas antes (Ley 21 de julio de 1821 que decreto la libertad de vientres y
la trata de esclavos al exterior), aunque nunca llegaron a ponerse en práctica.
GUERRA
CIVIL DE 1.854. GUERRA CONTRA MELO
Tras
el golpe de estado del 17 de abril de 1854 contra el presidente José María
Obando, el general José María Melo permaneció en el poder ocho meses, pues el 4
de diciembre del mismo año una alianza militar de “gólgotas” (una facción del
Partido Liberal Colombiano) y de pertenecientes al Partido Conservador
Colombiano entró victoriosa a Bogotá, tras derrotar al ejército melista y sus
aliados, los liberales “draconianos” y artesanos.
Estos
últimos presentaron resistencia tenaz durante el asalto final a la capital,
razón por la cual el partido vencedor desterró a centenares de artesanos al río
Chagres en Panamá.
Protagonistas
y razón de la guerra: Los liberales, quienes tras una escisión se dividían
entre Gólgotas (defensores del librecambio) y los Draconianos (quienes
encarnaban las pretensiones manufactureras y artesanas a favor de un
proteccionismo aduanero).
GUERRA
CIVIL DE 1.860 - 1.862
Única
guerra civil en la cual el triunfador fue el lado insurrecto. Comenzó en el
actual Departamento de Santander y extendióse al Cauca cuando los liberales
tomaron las armas contra el gobierno nacional presidido por el conservador
Mariano Ospina Rodríguez. Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Cauca y
que había proclamado los “Estados Unidos de la Nueva Granada”, aunque derrotado
al principio fue apoyado por los liberales radicales y llegó triunfante a
Bogotá; tomó el poder e impuso la Constitución de 1863 (o Constitución de
Rionegro por el lugar en donde se redactó, Rionegro,Antioquia) de carácter
marcadamente federalista.
Protagonistas:
El gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y el partido liberal
defensor del federalismo (en los que podemos encontrar al general Mosquera)
Razón
de la guerra: Se argumento que los conservadores y el presidente Ospina
Rodríguez llevaban una serie de reformas en contra del federalismo, razón por
la que los jefes liberales encabezados por el general Tomas Cipriano de
Mosquera atacaron y entraron victoriosos a la capital, afirmando el poderío de
los poderes regionales en contra del poder centralizado.
REGENERACIÓN
Bien debe saberse que la Regeneración, esa importante etapa de la historia de
Colombia que fue de 1880 a 1900, ha dado lugar a enconados debates que todavía
hoy en día no han terminado. Así, para los partidarios de Rafael Núñez, su
máximo artífice, perteneciente al entonces llamado liberalismo independiente, y
para el conservatismo, se trató de la reforma del Estado con el consiguiente
restablecimiento de la autoridad luego del caos provocado por el liberalismo
radical, pues el federalismo instaurado había vuelto ingobernable a Colombia.
Para los detractores del experimento, los demás liberales y la izquierda, fue
una degeneración, ya que consagró el centralismo, instauró una dictadura de
tipo retardatario y convirtió a la jerarquía eclesiástica en poder indiscutible
con capacidad de ejercer una verdadera tiranía no sólo teológica y moral, sino
hasta política. Verbigracia: recuerdan que el arzobispo Primado Bernardo
Herrera Restrepo (1844- 1928), designaba al candidato presidencial conservador,
el cual se convertía de hecho en primer mandatario… De él dijo Alberto Lleras
Camargo que era “autoritario como un jeque árabe”.
Regeneración fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo
XIX y liderado por Rafael Núñez. Su objetivo era cambiar la organización que
tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la
Constitución de 1863, con la que se habían creado los Estados Unidos de
Colombia y que convirtió al país en una república federal.
En
materia administrativa, los estados se convirtieron en departamentos,
intendencias y comisarías, regidos desde la capital, con gobernadores,
alcaldes, e intendentes nombrados por el Presidente, y del sistema federal se
pasó al centralismo y a un régimen unitario.El período presidencial se aumentó
a seis años, y se dotó de toda clase de facultades al poder ejecutivo,
convirtiendo al presidente casi en un monarca absoluto. La pena de muerte fue
restablecida, y tuvo plena vigencia hasta la reforma constitucional de 1910.10
Aunque
se reconoció la libertad de cultos, Núñez afirmó que "la tolerancia
religiosa no excluye el reconocimiento del hecho evidente del predominio de las
creencias católicas en el pueblo colombiano. Toda acción del gobierno que
pretenda contradecir ese hecho elemental, encallará necesariamente como ha
encallado en efecto entre nosotros y en todos los países de condiciones
semejantes..." Por lo tanto, se restablecieron los privilegios y bienes
incautados de los que gozaba la Iglesia Católica. Regresaron al país las comunidades
que habían sido expulsadas, y se le encargó al clero la labor de impartir la
educación. Las relaciones entre Iglesia y Estado fueron reguladas a través del
Concordato, firmado en 1887.
La
Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que
rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta
finales del siglo XX cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nació en
el marco de la llamada Regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y Miguel
Antonio Caro, de quienes se dice fueron los principales autores de la
Constitución.
Esta
a su vez derogó la Constitución de 1863. Tuvo dos reformas importantes: la de
1910 después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes y la reforma
de 1936 liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo que se destacó por su
progresismo y políticas favorables para la clase obrera. Otras reformas
significativas se dieron en los años 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1984. La
Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886; abolió el federalismo, creó
un Estado unitario, administrador en lo social y económico, sumamente
confesional al considerar como religión oficial la católica, dividió el poder
en tres ramas (legislativa, ejecutiva y judicial), estableció el periodo
presidencial en seis años y creó los departamentos como forma administrativa
territorial nacional
El declive liberal Radical:
A
mediados de la década de los setenta el liberalismo radical en el poder empezó
a mostrar las primeras fisuras que terminaran por socavar su indisputable
soberanía política. Las relaciones con la iglesia se habían deteriorado, en
particular debido a algunos temas básicos. La enseñanza de la religión en las
escuelas públicas; los asuntos de carácter regional, como las inversiones
públicas, que algunos gobiernos de la federación consideraban que le otorgaban
privilegios a los estados del centro-oriente; y la división del liberalismo
entre los radicales en el poder y los independientes, fueron algunos de los
factores que aprovecharon los conservadores para declarable la guerra al
gobierno en 1876. A lo anterior, se agrego la crisis del modelo agro exportador
que por entonces imperaba en la economía colombiana y que fue consecuencia de
la caída de los precios internacionales y de los escasos productos de
exportación nacional.
Una
división sin argumentos:
A
los liberales llamados independientes, que se caracterizaban por una posición
política moderada, les unían principalmente criterios regionales y la
insatisfacción con los gobiernos radicales. En este sentido, no es posible
encontrar elementos ideológicos de fondo que motivaran la división de los
liberales. Sin embargo, las divergencias si existieron y se manifestaron con
motivo de las elecciones de 1876 En ese entonces, la administración de Santiago
Pérez apoyaba la candidatura de Aquiles Parra, mientras que los liberales
independientes estaban a favor de Rafael Núñez, por ese entonces embajador en
Inglaterra, quien finalmente perdió. Como ya era tradicional en todo el periodo
republicano, las elecciones fueron de fraudulentas y de haber sido manipuladas
por el gobierno de turno.
La
guerra civil de 1876:
En
los primeros meses del mandato de Aquiles Parra, los conflictos que ya venían
dándose en torno a los beneficios de la educación religiosa y laica en las
escuelas. Especialmente en el Cauca y Antioquia, así como la evidente debilidad
política del gobierno, fueron aprovechados por el partido conservador para
levantarse en armas el 15 de julio de 1876 en la conflictiva región caucana. La
guerra contra el gobierno de Aquiles Parra comenzó en los estados de Cauca,
Antioquia y Tolima, pues en ese momento contaban con mayorías conservadores,
pero paulatinamente se fue expandiendo a otros territorios del país. Luego de
dos cruentas batallas, la de los Chancos en el Cauca y la de Garrapata en
Tolima, los rebeldes fueron derrotados. La guerra, que se prolongo hasta los
primeros meses de 1877, consagro como héroe el general caucano mosquerista,
Julián Trujillo liberal de Antioquia. A pesar del triunfo sobre los
conservadores, el gobierno radical de Parra permaneció debilitado.
El
liberalismo independiente:
Para
el periodo presidencial de 1878 a 1880, los liberales radicales y los
independientes se presentaron unidos a las urnas. El triunfo del general Julián
Trujillo, un candidato que no era de la simpatía de los radicales, no obstante
sus meritorias acciones en la guerra civil de 1876, acabó por imponer y
consolidar la tendencia del liberalismo independiente. En la posesión de
Trujillo el 1 de abril de 1878, Rafael Núñez, cabeza invisible de los radicales
pero en su calidad de presidente del congreso, pronuncio la famosa frase cuya
principal idea bautizaría todo este lapso de la historia colombiana: “El país,
se promete de vos, señor, una política diferente, porque hemos llegado a un
punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración
administrativa fundamental o catástrofe”
Primer
mandato de Núñez:
En
1880, tras concluir la administración del general Trujillo, las condiciones
para el ascenso de Rafael Núñez estaban dadas. Los radicales, seriamente
disminuidos, vieron fortalecer la temida alianza entre este personaje y los
conservadores. EL fervor que despertaba, especialmente entre los jóvenes
liberales, radicales e independientes, le aseguraron en parte una nutrida
votación que lo llevó a la presidencia en 1880. Durante este primer mandato,
Núñez se dedico a dirimir los conflictos con la iglesia y a restablecer medidas
proteccionistas, a fin de proteger a la par que estimulas el desarrollo
industrial. Asimismo dio inicio a la construcción del tramo ferroviario entre
Bogotá y Girardot y apoyo con subsidios y exenciones de impuestos a las
ferrerías que habían logrado mantenerse en Cundinamarca, su principal objetivo
económico fue la creación del Banco Nacional.
Los
gobiernos de 1882 y 1884:
Descontentos
con las medidas de Rafael Núñez, los radicales apoyaron la candidatura de
francisco, Javier Zaldúa. Este presidente, sin embargo, tuvo en su contra
Congreso conformado mayoritariamente por políticos independientes y
conservadores que le impidieron organizar su equipo de Gobierno. A escasos de
acceder al cargo, Zaldúa murió y fue sucedido en el poder por el segundo
designado, José Eusebio ya que el primer designado, Rafael Núñez, declinó el
cargo a fin de no quedar inhabilitado para el siguiente periodo presidencial.
Como se antecesor, Otálora se encargo de apoyar la industria de la fabricación
de hierro y la continuación de los trabajos ferroviarios.
Segundo
mandato de Núñez:
El
segundo mandato de Rafael Núñez confirmó los temores de los radicales, en el
sentido de la alianza entre el presidente y los conservadores. La disputa
política entre los radicales y los independientes y conservadores, que ya se
venían dando en cada uno de los estados de la Unión, en el caso de Santander se
torno particularmente crítica, pues allí los radicales eran mayoría. En julio de
1884, el gobierno central envió a Santander una fuerza nacional, acompañado de
una comisión de paz, para intentar apaciguar a los furiosos radicales,
inconformes con el gobierno del presidente local saliente, el liberal
independiente SolonWilches y mediar de esta forma en las nuevas elecciones. El
10 de septiembre pareció llegarse a un acuerdo de paz que quedo consignado en
el “convenio del socorro” y que permitió la creación de una convención para
designar al nuevo presidente. Pero la convención, compuesta en su mayoría por
radicales, no logro llegar a un acuerdo con las minorías independientes y
conservadores y tuvo que ser disuelta. Sin embargo, los radicales siguieron
sesionando por su lado y nombraron como presidente al general Sergio Camargo.
De esta manera incumplieron los acuerdos a los cuales se habían Comprometido
con el gobierno Central.
El
presidente Rafael Núñez, compositor del Himno Nacional de Colombia, fue el
principal líder de la Constitución de 1886 y del período de la
Regeneración Lideró La Regeneración, con
la cual se terminó el régimen federal de los Estados Unidos de Colombia,
promulgó la Constitución de Colombia de 1886 y fue el autor de la letra del
Himno nacional de Colombia, adoptado oficialmente en 1920.
Rafael Núñez 1825-1894
REFORMA MILITAR
Dos
son los grandes retos de la reforma militar en Colombia: de una parte,
transformar las Fuerzas Militares en cuerpos con capacidad para ganar la guerra
interna, o por lo menos para mejorar de manera sustancial los resultados hasta
ahora obtenidos y cambiar la dinámica de la confrontación en favor del Estado,
y, de otra parte, adecuarlas para asumir las nuevas misiones que los cambios en
la geopolítica global están asignando a los ejércitos en todo el mundo. La
particularidad de nuestras circunstancias nos obliga a enfrentar, de manera
simultánea, estos dos importantes desafíos en medio de muchos apremios.
En
el frente interno actual, el propósito de la reestructuración debe ser el de
hacer mucho más eficientes las Fuerzas Militares. Para ello, son muchos los
campos que requieren ajustes urgentes: la inteligencia militar, la capacidad
operacional, la logística, la administración de los recursos, la calidad del
personal, la relación con otras entidades del Estado y con la sociedad civil,
entre otros. En cada uno de ellos, los problemas que deben resolverse y los
obstáculos que hay que vencer son grandes. Visiones del mundo ya superadas,
teorías operacionales en desuso y procedimientos logísticos y administrativos
desuetos, pero que están todavía fuertemente arraigados en las Fuerzas
Militares, son parte de los obstáculos que se deben empezar a remover. Para
esto se requerirán grandes dosis de espíritu autocrítico, que no es
precisamente abundante, ni en nuestro Ejército ni en ningún ejército del mundo.
En
las Fuerzas Militares no pueden seguir existiendo, por cada persona con un
fusil en el frente, ocho en las partes logísticas y administrativas: esta
proporción hay que reducirla al menos a cinco, aceptable para el entorno
latinoamericano, aun cuando en Israel, por ejemplo, es de tres. Hay que revisar
la destinación de los recursos para defensa, que históricamente en nuestro
medio han sido tan escasos, pues en la actualidad solo la cuarta parte de ellos
va a la parte operativa y el resto los absorbe el pago de prestaciones y la
carga pensional del personal civil y militar.
Las
Fuerzas Militares deben ser más móviles y menos estacionarias. La inteligencia
técnica hay que sofisticarla para hacerla más eficiente, pues es la única forma
de golpear a la guerrilla sin multiplicar el pie de fuerza ni hacer grandes
adquisiciones de armamento. Es preciso neutralizar los riesgos de
clientelización de la línea de mando, propiciada por la participación de
congresistas en el nombramiento de comandantes. Es inaplazable multiplicar los
vasos comunicantes con los civiles y rebasar el espíritu de gueto que, a veces,
parece insuperable en la milicia. Es urgente revisar la doctrina militar con
que se forma la oficialidad, más adecuada para la guerra convencional que para
la guerra irregular que estamos afrontando.
El
Bogotazo
A la 1:05 de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge
Eliécer Gaitán, a quien se consideraba como el más firme candidato a la
presidencia de Colombia por el partido Liberal, recibió tres impactos de bala
que, posteriormente, le causarían la muerte. La Avenida Jiménez con carrera
séptima, a unos pasos de la Iglesia San Francisco, fue testigo del inicio de
uno de los hechos más recordados en la ciudad desde su fundación: El Bogotazo.
Gaitán salía de su oficina a encontrarse con un joven
estudiante de Derecho de origen cubano de nombre Fidel Castro, a quien, según
dicen, le concedería una entrevista con motivo del Congreso de las Juventudes
Latinoamericanas. La cita nunca se daría y ese mismo día, sobre las tres de la
tarde, Gaitán moriría en la Clínica Central, producto de dos disparos en la
cabeza y uno en el pecho.
Según testigos, el autor material del magnicidio fue
Juan Roa Sierra, quien murió linchado rápidamente por la muchedumbre
enfurecida, lo que en gran medida no dejó muchos indicios para investigar los
móviles de su asesinato así como de la autoría intelectual.
'Que lo mató la CIA, que lo mató el Gobierno, que lo
mataron los conservadores, que lo mataron los comunistas, que lo mataron los
Estados Unidos'... La incertidumbre, la rabia, la impotencia e inconformidad de
miles de bogotanos, la mayoría de los sectores más pobres de la ciudad, que
veían en Gaitán su esperanza política de un país con menor desigualdad
económica y con una Reforma Agraria justa, se desató en un frenesí de violencia
y destrucción que como nunca sacudió los cimientos de la capital.
La ciudad fue devastada por los enfrentamientos, calle
a calle, entre partidarios liberales y conservadores, entre el Estado y los
alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de recomponer el
orden de una ciudad. Tras varios días de revueltas quedaría el pavoroso saldo
de cerca de 3.000 personas muertas o desaparecidas y más de 146 edificaciones
destruidas, sobre todo, al centro de la ciudad.
Las revueltas tendrían su eco en otras ciudades del
país y 'El Bogotazo' daría inicio a lo que los historiadores llaman como el
pico y el inicio de la época de La Violencia, tras la cual más de 200.000
colombianos perecerían a causa de la guerra partidista, ya que se marca esta
fecha como el inicio de la insurgencia guerrillera en el país. En este punto se
pasa de una lucha bipartidista de derecha a ser una guerra del Estado contra
los movimientos de izquierda.
Estos movimientos de izquierda surgen a causa del
pueblo, no aguanta más abusos de sus dirigentes y al inconformismo de muchos, y
la influencia del éxito de la Revolución Cubana; siendo el icono
latinoamericano del cambio en aquella época. Estos grupos insurgentes tienen
antecedentes de ser grupos de autodefensas, grupos de campesinos liberales que
se arman para defenderse del abuso del ejército nacional de bando conservador.
El Frente Nacional
El Frente Nacional fue una coalición política
concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la
República de Colombia. A manera de respuesta frente a la llegada de la
dictadura militar en 1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y
luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos
radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo
(Partido Liberal) y Laureano Gómez Castro (Partido Conservador), se reunieron
para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la
presencia en el poder del Bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los líderes
firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se estableció
como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder
presidencial se alternaría, cada cuatro años, entre un representante liberal y
uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída
de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la transición política efectuada por
una Junta Militar, y con la elección de Alberto Lleras Camargo, y llegó a su
fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato del
político conservador Misael Pastrana Borrero.
El 1 de diciembre de 1957, la Junta citó a los
colombianos para que votaran a favor o en contra de la propuesta de Lleras
Camargo y Gómez Castro. Mediante un plebiscito, el pueblo colombiano modificó
la Constitución para permitir la ejecución del "Frente Civil", que
más tarde pasaría a llamarse "Frente Nacional", además de inaugurar
el sufragio universal y establecer la carrera administrativa para funcionarios
públicos.
Con este plebiscito, como mecanismo de participación
ciudadana, se le otorgó a las mujeres el derecho al voto y, con un 95.2% de
favorabilidad, se aprobó el Frente Nacional.
La Junta, entonces, gobernaría hasta el 7 de agosto de 1958.
El Frente Nacional intentó conciliar los principios
institucionales de la República Liberal (1930-1946), pero, ahora, con la matriz
de los intereses de los empresarios, los cuales se forjaron durante la década
del estado de sitio (1948-1958). El apoyo de los grupos económicos fue muy
importante para el mantenimiento del poder, pues la clase política encontró
sobre ellos la forma de legitimar la permanencia del sistema del Frente
Nacional.
Es importante tener en cuenta que el contexto del
Frente Nacional estuvo enmarcado por la Guerra Fría, y aunque quería devolver
la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones contra las
disidencias políticas y se dedicó a controlar y cooptar la empatía de los
sectores populares y de las clases medias emergentes, a través de redes de
clientelismo.
La iglesia y las fuerzas armadas mantuvieron un papel
protagónico. El periodo del Frente Nacional se caracterizó por ser fuertemente
anticomunista.
Poco a poco este sistema de coalición partidista se
desgató y no fue ajeno a las influencias de la corrupción.
Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por
combatir la violencia y por neutralizar el auge de los movimientos insurgentes
de izquierda, aunque sin mayores resultados, pues fue durante este periodo que
aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como es el caso de
las FARC, el ELN y el M-19. También durante este periodo se intentó varias
veces llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas
parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente.
Toma del Palacio
de Justicia

La ocupación del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de
noviembre de 1985 y que se saldó con la muerte de un centenar de personas en
pleno centro de Bogotá, marcó el comienzo del fin de la guerrilla del M-19 que
cinco años después dejó las armas y se convirtió en partido político.
El asalto lo llevó a cabo un comando de 35
guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres, liderados por Andrés Almarales, Alfonso
Jacquin y Luis Otero.
Tan sólo una guerrilla, Clara Helena Enciso,
sobrevivió a la violenta retoma del Palacio de Justicia por las fuerzas de
seguridad del Estado que se prolongó durante dos días.
"Profanó el M-19 violentamente el templo de la
justicia, tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel y a otros
servidores judiciales, al igual que a civiles que se hallaban en el palacio, el
cual se convirtió en un campo de batalla", señaló en su informe la
Comisión de la Verdad que años después investigó los hechos.
La operación, a juicio del senador por la Alianza
Verde y exguerrillero del M-19 Antonio Navarro Wolff, fue "un gran
error" y marcó "con claridad el fin del prestigio del M-19".
"Si con prestigio no se podía ganar la revolución
armada, mucho menos sin prestigio", insistió a Efe Navarro, quien aseguró
que en el seno del M-19 se planteó el debate de "cuál era el camino"
y "si valía la pena continuar con el alzamiento armado".
El Movimiento 19 de abril, que tomó su nombre de esa
fecha en 1970, cuando un supuesto fraude puso como presidente al conservador
Misael Pastrana Borrero, había roto los moldes guerrilleros en Colombia, y
quizás en América Latina, con un discurso que caló en las ciudades, distanciado
del comunismo que abrazaron los grupos armados de entonces.
"No era una guerrilla marxista-leninista, era una
guerrilla nacionalista (...). Cuando el M-19 nació mucha gente pensaba que
éramos un grupo de derecha, pues estábamos reivindicando a Bolívar,
reivindicando valores nacionales", dijo Navarro.
Fueron distintos hasta en la forma de irrumpir en la
escena política, pues el M-19 nació en medio de una campaña inédita, en enero
de 1974, con mensajes en la prensa en los que alertaban de enfermedades o
plagas a combatir.
Coronaron su nacimiento el 17 de aquel mes de enero,
con el sonado robo de la espada del libertador Simón Bolívar en Bogotá.
Otra acción de gran impacto publicitario fue el robo
de unas 5.000 armas llevado a cabo por un grupo de guerrilleros que se
introdujo, en la nochevieja de 1978, por un túnel, cavado durante meses, en el
Cantón Norte, la principal unidad del Ejército en Bogotá.
También la sonada toma de la Embajada de República
Dominicana, el 27 de febrero de 1980, donde tomaron decenas de rehenes, entre
ellos el embajador de Estados Unidos y el nuncio apostólico. Aquella operación
terminó de forma negociada 61 días después.
Pero fue el asalto al Palacio de Justicia, que Navarro
describe como "una operación de propaganda armada para definir
responsabilidades tras el fracaso del proceso de paz" con el Gobierno de
Belisario Betancur (1982-1986), la que les sentenció.
La acción se ejecutó después de que el M-19 declarara
en 1985 rota la tregua e inválidos los Acuerdos de Corinto, alcanzados en
agosto de 1984 con el Gobierno para buscar una salida política al conflicto.
El impacto del ataque al Palacio de Justicia, en el
que murieron magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros -y que dejó once
desaparecidos-, espantó incluso a aquellos que hasta entonces veían con cierta
simpatía al grupo guerrillero.
"Si el M-19 tenía un prestigio muy grande lo
perdió todo", añadió Navarro, para quien "fue una operación absolutamente
infortunada".
Golpeado desde el punto de vista militar y acogido a
una amnistía, el M-19 firmó la paz con el Gobierno y depuso las armas en marzo
de 1990, convirtiéndose en el partido Alianza Democrática M-19, que años
después desapareció y sus integrantes recalaron en otras fuerzas.
Muchos antiguos guerrilleros lograron cargos de
elección popular en los años noventa del siglo pasado y algunos siguen en
activo, como el mismo senador Navarro, de la Alianza Verde; el alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, del Movimiento Progresistas; o Everth Bustamante, que
atravesó todo el espectro político y hoy es senador del derechista Centro
Democrático.
Robo de armas del cantón norte.
Un túnel corría desde la cocina de la casa hasta las entrañas
del más grande depósito de armamento que, ochenta metros al frente, dentro del
resguardado cuartel militar, perfilaba su voluminosa silueta sobre el
horizonte.
A las pocas horas, el exultante Boletín No. 2 del M-19 describía
el suceso desde el punto de vista de los protagonistas del más grande robo de
armas en la historia de la subversión en Colombia.
En el peculiar tono, entre “mamagallista” e irónico, que el M-19
empleaba en sus comunicados, encabezaba el boletín la frase que el ministro de
Defensa Camacho Leyva utilizara 112 días antes, a propósito del atentado y
muerte del ex ministro Pardo Buelvas: Todo ciudadano debe armarse como pueda .
A lo cual agregan los subversivos: Y lo hicimos: 5.000 armas para el pueblo! .
La operación había sido diseñada mediante una funcional mezcla
de creatividad, audacia, secreto y paciencia.
La historia se remonta al año de 1975, con el secuestro de
Donald Cooper, gerente general en Colombia de los almacenes Sears. Parte de la
bolsa obtenida por el plagio fue invertida en una compañía de venta de artículos
médicos, Produmedicos, que le garantizaba al movimiento tres ventajas: liquidez
financiera, una organización limpia como fachada y contactos (inclusive con los
militares a través de Sanidad Militar).
Al frente de la compañía se colocó a un militante de confianza,
Rafael Arteaga. El martes 26 de octubre de 1976 se constituyó en la notaría a
Produmedicos con todas las de la ley, especificando que la señora de Arteaga,
Esther Morón, asumía la representación legal. Organizaron oficinas en la
carrera 7a. # 13-65 y empezaron a trabajar y a producir, legalmente, pingües
beneficios para el movimiento.
A mediados de septiembre de 1978, el máximo dirigente del grupo,
Jaime Bateman, citó a Arteaga para proponerle la Operación Cantón: el robo al
depósito de armas.
Aceptado el reto, Arteaga contó de inmediato con excelente suerte.
Encontró frente al súper protegido
depósito una casa en venta. El miércoles 18 de octubre, satisfechos los
requisitos del vendedor, los Arteaga y sus dos hijos ocuparon la casa recién
entapetada.
Conocedores que, por las festividades de fin de año, el inmenso
depósito de armas suspendía sus actividades durante tres días, los subversivos
iniciaron la más febril actividad para taladrar un túnel en línea recta, que
traspasaría la calle y los dispositivos de seguridad del cuartel militar, hasta
llegar al piso interior de la bodega. La meta se fijó para el 30 de diciembre:
73 días de excavación.
Para no despertar sospechas durante esas 10 semanas, los Arteaga
mantuvieron una vida familiar normal. Sostuvieron el funcionamiento de la
oficina de Produmedicos. Se enfrentaron a la inmensa cantidad de tierra que día
tras día salía del túnel, empleando para su evacuación un camión de la misma
firma. Y, finalmente, alimentaron y cuidaron a las cuarenta personas
comprometidas en su construcción.
Al anochecer del sábado 30 de diciembre, los improvisados
ingenieros llegaron con exactitud matemática a su objetivo. Como prueba de su
éxito sustrajeron los 10 primeros fusiles. En la mañana del 31 sacaron 400 más,
y así continuaron, embriagados por el resultado, hasta la noche del 1o. de
enero, hasta robar según el dato de las mismas autoridades 4.076 armas.
En este festival de sorpresas, los más asombrados con el
operativo subversivo fueron los mismos empleados de Arteaga en Produmedicos.
Diez días antes fueron reunidos por los Arteaga Morón, en el Hotel Hilton, para
la alegre fiesta de despedida de fin de año; recibieron sueldos y primas y
salieron a disfrutar de vacaciones hasta el 10 de enero.
A partir del
martes dos de enero, el guante del desafío lo recogió el Ejército. En las
siguientes horas desató la más tenaz represión que permitió recuperar casi todo
el armamento sustraído, y de paso, desencuadernar el bien articulado aparato
logístico del M-19.
Bibliografía







No hay comentarios:
Publicar un comentario